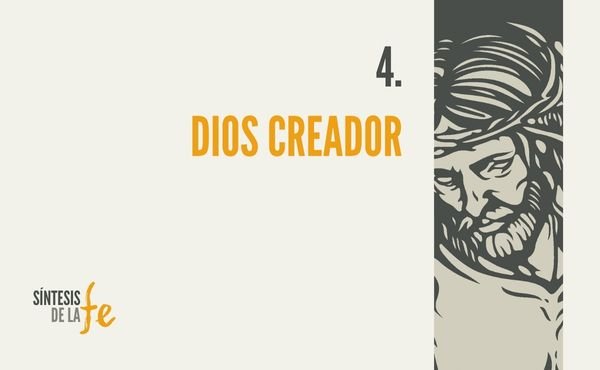Sumario
- Introducción
1. «La creación es obra común de la Santísima Trinidad» (Catecismo, 292)
2. «El mundo ha sido creado para la gloria de Dios» (C. Vaticano I)
3. El carácter temporal de lo creado y la evolución
4. Creación y salvación
5. La verdad sobre la creación en la vida del cristiano
- Bibliografía básica
Introducción
La importancia de la creación estriba en que es «el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios [...]; el comienzo de la historia de la salvación, que culmina en Cristo» (Compendio, 51). La Biblia y el Credo inician con la confesión de fe en el Dios Creador.
A diferencia de los otros grandes misterios de nuestra fe (la Trinidad y la Encarnación), la creación es «la primera respuesta a los interrogantes fundamentales sobre nuestro origen y nuestro fin» (Compendio, 51), que el espíritu humano se plantea y, en parte, también responde, como muestran la reflexión filosófica y los relatos de los orígenes de la cultura religiosa de tantos pueblos (cfr. Catecismo, 285). No obstante, la especificidad de la noción de creación solo se captó de hecho con la revelación judeocristiana.
La creación es, pues, un misterio de fe y, a la vez, una verdad accesible a la razón (cfr. Catecismo, 286). Esta peculiar posición la convierte en un buen punto de partida para la evangelización y el diálogo que los cristianos, también en nuestros días[1], están llamados a realizar, como ya hiciera San Pablo en el Areópago de Atenas (cfr. Hch 17,16-34).
Se suele distinguir entre el acto creador de Dios (la creación active sumpta), y la realidad creada, que es efecto de tal acción divina (la creación passive sumpta)[2].
1. «La creación es obra común de la Santísima Trinidad» (Catecismo, 292)
La Revelación presenta la acción creadora de Dios como fruto de su omnipotencia, de su sabiduría y de su amor. Se suele atribuir la creación al Padre (cfr. Compendio, 52), la redención al Hijo y la santificación al Espíritu Santo. Al mismo tiempo, las obras ad extra de la Trinidad (la primera de ellas, la creación) son comunes a las Personas, y por eso cabe preguntarse por su papel específico en la creación, pues «cada persona divina realiza la obra común según su propiedad personal» (Catecismo, 258). Este es el sentido de la tradicional apropiación de los atributos esenciales (omnipotencia, sabiduría, amor) respectivamente al obrar creador del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
a) «Creador del cielo y de la tierra»
«“En el principio, Dios creó el cielo y la tierra”: tres cosas se afirman en estas primeras palabras de la Escritura: el Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de él. Él solo es creador (el verbo “crear” –en hebreo bara– tiene siempre por sujeto a Dios). La totalidad de lo que existe (expresada por la fórmula “el cielo y la tierra”) depende de aquel que le da el ser» (Catecismo, 290).
Solo Dios puede crear en sentido propio[3], lo cual implica originar las cosas de la nada (ex nihilo) y no a partir de algo preexistente; para ello se requiere una potencia activa infinita, que solo a Dios corresponde (cfr. Catecismo, 296-298). Es congruente, pues, apropiar la omnipotencia creadora al Padre, ya que él es en la Trinidad –según una clásica expresión– fons et origo, es decir, la Persona de quien proceden las otras dos, principio sin principio.
La fe cristiana afirma que la distinción fundamental en la realidad es la que se da entre Dios y sus criaturas. Esto supuso una novedad en los primeros siglos, en los que la polaridad entre materia y espíritu daba pie a visiones inconciliables entre sí (materialismo y espiritualismo, dualismo y monismo). El cristianismo rompió estos moldes con su afirmación de que también la materia (al igual que el espíritu) es creación del único Dios trascendente. Más adelante, Tomás de Aquino desarrolló una metafísica de la creación que describe a Dios como el mismo Ser subsistente (Ipsum Esse Subsistens). Como causa primera, es absolutamente trascendente al mundo; y, a la vez, en virtud de la participación de su ser en las criaturas, está presente íntimamente en ellas, las cuales dependen en todo de quien es la fuente del ser. Como ya había recordado san Agustín, Dios es superior summo meo y al mismo tiempo, intimior intimo meo[4].
b) «Por quien todo fue hecho»
La literatura sapiencial del Antiguo Testamento presenta el mundo como fruto de la sabiduría de Dios (cfr. Sb 9,9). «Este no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar» (Catecismo, 295), sino que tiene una inteligibilidad que la razón humana, participando en la luz del Entendimiento divino, puede captar, no sin esfuerzo y en un espíritu de humildad y de respeto ante el Creador y su obra (cfr. Jb 42,3; Catecismo, 299). Este desarrollo llega a su expresión plena en el Nuevo Testamento: al identificar al Hijo, Jesucristo, con el Logos (cfr. Jn 1,1), afirma que la sabiduría de Dios es una Persona, el Verbo encarnado, por quien todo fue hecho (cfr. Jn 1,3). San Pablo formula esta relación de lo creado con Cristo, aclarando que todas las cosas han sido creadas en él, por medio de él y en vista de él (cfr. Col 1,16-17).
Hay, pues, una razón creadora en el origen del cosmos (cfr. Catecismo, 284)[5]. El cristianismo tiene desde el comienzo una confianza grande en la capacidad de la razón humana de conocer; y una enorme seguridad en que jamás la razón (científica o filosófica) podrá llegar a conclusiones contrarias a la fe, pues ambas provienen de un mismo origen.
No es infrecuente encontrarse con algunos que plantean falsas disyuntivas, por ejemplo, entre creación y evolución. En realidad, una adecuada epistemología no solo distingue los ámbitos propios de las ciencias naturales y de la fe, sino que además reconoce en la filosofía un necesario elemento de mediación, pues las ciencias, con su método y objeto propios, no cubren todo el ámbito de la razón humana; y la fe, que se refiere al mismo mundo del que hablan las ciencias, necesita de categorías filosóficas para formularse y entrar en diálogo con la racionalidad humana[6].
Es lógico, pues, que la Iglesia desde el inicio buscara el diálogo con la razón: una razón consciente de su carácter creado, pues no se ha dado a sí misma la existencia, ni dispone completamente de su futuro; una razón abierta a lo que la trasciende, en definitiva, a la Razón originaria. Paradójicamente, una razón cerrada, que cree poder hallar dentro de sí la respuesta a sus interrogantes más profundos, acaba por afirmar el sinsentido de la existencia, y por no reconocer la inteligibilidad de lo real (nihilismo, irracionalismo).
c) «Señor y dador de vida»
«Creemos que [el mundo] procede de la voluntad libre de Dios que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad: “Porque tú has creado todas las cosas; por tu voluntad lo que no existía fue creado” (Ap 4,11) [...]. “Bueno es el Señor para con todos, y sus ternuras sobre todas sus obras” (Sal 145,9)» (Catecismo, 295). En consecuencia, «salida de la bondad divina, la creación participa en esa bondad (“Y vio Dios que era bueno [...], muy bueno”: Gn 1,4.10.12.18.21.31). Porque la creación es querida por Dios como un don» (Catecismo, 299).
Este carácter de bondad y de don libre permite descubrir en la creación la actuación del Espíritu –que «aleteaba sobre las aguas» (Gn 1,2)–, la Persona Don en la Trinidad, Amor subsistente entre el Padre y el Hijo. La Iglesia confiesa su fe en la obra creadora del Espíritu Santo, dador de vida y fuente de todo bien[7].
La afirmación cristiana de la libertad divina creadora permite superar las estrecheces de otras visiones que, poniendo una necesidad en Dios, acaban por sostener un fatalismo o un determinismo. No hay nada, ni “dentro” ni “fuera” de Dios, que le obligue a crear. ¿Cuál es entonces el fin que le mueve? ¿Qué se ha propuesto al crearnos?
2. «El mundo ha sido creado para la gloria de Dios» (C. Vaticano I)
Dios ha creado todo «no para aumentar su gloria sino para manifestarla y comunicarla»[8]. Insistiendo en esta enseñanza de san Buenaventura, el Concilio Vaticano I (1870) declara que «en su bondad y por su fuerza todopoderosa, no para aumentar su bienaventuranza, ni para adquirir su perfección, sino para manifestarla por los bienes que otorga a sus criaturas, el solo verdadero Dios, en su libérrimo designio, en el comienzo del tiempo, creó de la nada a la vez una y otra criatura, la espiritual y la corporal» (DS 3002; cfr. Catecismo, 293). Cuando se afirma, por tanto, que el fin de la criatura es la gloria de Dios no se está defendiendo una especie de egocentrismo divino. Al contrario, Dios, por así decir, sale de sí para comunicarse a las criaturas. «La gloria de Dios consiste en que se realice esta manifestación y esta comunicación de su bondad para las cuales el mundo ha sido creado. Hacer de nosotros “hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia” (Ef 1,5-6): “Porque la gloria de Dios es el hombre vivo, y la vida del hombre es la visión de Dios”» (Catecismo, 294)[9].
Lejos de una dialéctica de principios opuestos (como el dualismo maniqueo o el idealismo monista hegeliano), afirmar la gloria de Dios como fin de la creación no constituye una negación del hombre, sino un presupuesto indispensable para su realización. El optimismo cristiano hunde sus raíces en la exaltación conjunta de Dios y del hombre: «El hombre es grande sólo si Dios es grande»[10]. Se trata de un optimismo y una lógica que afirman la absoluta prioridad del bien, pero que no por ello son ciegos ante la presencia del mal en el mundo y en la historia, como se verá en el próximo tema. Pero se trata sobre todo de la afirmación central del cristianismo: Dios ha creado todo para Cristo, que es a la vez Dios y hombre, y en su exaltación gloriosa queda elevada la humanidad al tiempo que se manifiesta el esplendor de la divinidad.
3. El carácter temporal de lo creado y la evolución
El efecto de la acción creadora de Dios es la totalidad del mundo creado, «cielos y tierra» (Gn 1,1). El IV Concilio de Letrán (1215) enseña que Dios es «Creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles, espirituales y corporales; que por su omnipotente virtud a la vez desde el principio del tiempo creó de la nada a una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana, y después la humana, como común, compuesta de espíritu y de cuerpo» (DS 800).
Esto significa, por una parte, que, como veíamos, el cristianismo supera tanto el monismo (que afirma que la materia y el espíritu se confunden, que la realidad de Dios y del mundo se identifican), como el dualismo (según el cual materia y espíritu son principios originarios opuestos).
Por otra parte, esta enseñanza afirma que la acción creadora pertenece a la eternidad de Dios, pero el efecto de tal acción está marcado por la temporalidad. La Revelación afirma que el mundo ha sido creado con un inicio temporal, es decir, que ha sido creado junto con el tiempo, lo cual es congruente con el designio divino de manifestarse en la historia de la salvación. Se trata de una verdad revelada, que la razón no puede demostrar, como enseñó Tomás de Aquino en la famosa disputa medieval sobre la eternidad del mundo[11]. Dios guía la historia por medio de su providencia.
La creación, pues, tiene un comienzo, pero no se reduce al momento inicial, sino que se configura como una creación continuada, ya que el influjo divino creador no desaparece. La creación se revela en la Biblia como una acción divina que continúa en la historia hasta su culminación final en la nueva creación. Se entiende bien, entonces, que no haya nada más lejos de la visión cristiana que una mentalidad inmovilista, según la cual todo estaba ya perfectamente fijado desde el principio. En una visión dinámica, entonces, encajan sin dificultad algunos aspectos de la teoría de la evolución, sabiendo siempre que conviene distinguir los niveles de consideración, respetando el ámbito de la acción y la causalidad divina como diverso de la esfera de actuación y causalidad de los seres creados. Si la exaltación del primero en detrimento de la segunda llevaría a un supranaturalismo inaceptable (como si Dios hiciera todo y las criaturas en realidad fuesen “marionetas” en manos del único agente divino), la sobrevaloración de la segunda en menoscabo del primero conduce a una visión asimismo insuficiente: el deísmo naturalista, para el que Dios no puede actuar en un mundo que posee su propia autosuficiencia.
4. Creación y salvación
La creación es «el primer paso hacia la Alianza del Dios único con su pueblo» (Compendio, 51). En la Biblia la creación está abierta a la actuación salvífica de Dios en la historia, que tiene su plenitud en el misterio pascual de Cristo, y que alcanzará su perfección final al final de los tiempos. La creación está hecha con miras al sábado, el séptimo día en que el Señor descansó, día en que culmina la primera creación y que se abre al octavo día en que comienza una obra todavía más maravillosa: la Redención, la nueva creación en Cristo (2 Co 5,7; cfr. Catecismo, 345-349).
Se muestra así la continuidad y unidad del designio divino de creación y redención. La relación entre ambas puede expresarse diciendo que, por una parte, la creación es el primer acontecimiento salvífico; y por otra que, la salvación redentora tiene las características de una nueva creación. Esta relación ilumina importantes aspectos de la fe cristiana, como la ordenación de la naturaleza a la gracia o la existencia de un único fin sobrenatural del hombre.
5. La verdad sobre la creación en la vida del cristiano
La radicalidad de la acción creadora y salvadora de Dios requiere una respuesta que tenga ese mismo carácter de totalidad: «amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas» (Dt 6,5. Cfr. Mt 22,37; Mc 12,30; Lc 10,27). A la vez, la universalidad de la acción divina tiene un sentido intensivo y extensivo: Dios crea y salva a todo el hombre y a todos los hombres. Corresponder a su llamada a amarle con todo nuestro ser está intrínsecamente unido a llevar su amor a todo el mundo. Así, la afirmación según la cual el apostolado es la superabundancia de la vida interior[12], se manifiesta con una dinámica análoga del obrar divino, es decir, de la intensidad del ser, de la sabiduría y del amor trinitario que se desborda hacia sus criaturas.
El conocimiento y admiración del poder, sabiduría y amor divinos conduce al hombre a una actitud de reverencia, adoración y humildad, a vivir en la presencia de Dios sabiéndose hijo suyo. Consciente de que todo ha sido creado para la gloria de Dios, el cristiano procura conducirse en todas sus acciones buscando el fin verdadero que llena su vida de felicidad: la gloria de Dios, no la propia vanagloria. Se esfuerza por rectificar la intención en sus acciones, de modo que pueda decirse que el único fin de su vida es éste: Deo omnis gloria![13]
La grandeza y belleza de las criaturas despierta en las personas admiración, provocando la pregunta por el origen y destino del mundo y del hombre, haciéndoles entrever la realidad de su Creador. El cristiano, en su diálogo con los no creyentes, puede suscitar estas cuestiones para que las inteligencias y los corazones se abran a la luz del Creador. Asimismo, en su diálogo con los creyentes de las diversas religiones, el cristiano encuentra en la creación un excelente punto de partida, pues se trata de una verdad en parte compartida, y que constituye la base de los valores morales fundamentales de la persona.
Bibliografía básica
– Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 279-301;
– Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 51-54.
– Juan Pablo II, Creo en Dios Padre. Catequesis sobre el Credo (I), Palabra, Madrid 1996, pp. 181-218.
– San Josemaría, «Amar al mundo apasionadamente», en Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer, nn. 113-123.
[1] Cfr. Francisco, Laudato Si’ (2015), nn. 62-100; al final de la encíclica, el Papa propone «dos oraciones, una que podamos compartir todos los que creemos en un Dios creador omnipotente, y otra para que los cristianos sepamos asumir los compromisos con la creación que nos plantea el Evangelio de Jesús» (n. 246); lo mismo puede verse en Francisco, Fratelli tutti (2020), n. 287.
[2] Cfr. Tomás de Aquino, De potentia, q.3, a.3, c.; el Catecismo de la Iglesia Católica sigue este mismo esquema.
[3] Por eso se dice que Dios no necesita instrumentos para crear, ya que ningún instrumento posee la potencia infinita necesaria para crear. De ahí también que, cuando se habla por ejemplo del hombre como creador o como capaz de participar en el poder creador de Dios, el adjetivo “creador” se emplea en un sentido amplio.
[4] Agustín de Hipona, Confesiones, 3, 6, 11. Cfr. Catecismo, n. 300.
[5] Cfr. Benedicto XVI, Homilía, 23-IV-2011.
[6] Tanto el racionalismo cientificista como el fideísmo acientífico necesitan una corrección desde la filosofía. Se ha de evitar asimismo la falsa apologética de quien ve forzadas concordancias al buscar en los datos que aporta la ciencia una verificación empírica o una demostración de las verdades de fe. En realidad, como hemos dicho, se trata de datos que pertenecen a métodos y disciplinas distintas.
[7] Cfr. Juan Pablo II, Dominum et vivificantem (1986), n. 10.
[8] Buenaventura de Bagnoregio, Super Sent., lib.2, d.1, q.2, a.2, ad 1.
[9] La cita interna corresponde a Ireneo de Lyon, Adversus haereses, 4, 20, 7.
[10] Benedicto XVI, Homilía, 15-08-2005.
[11] Cfr. Tomás de Aquino, De aeternitate mundi; Contra Gentiles, II, cc. 31-38.
[12] Cfr. Josemaría Escrivá, Camino, n. 961.
[13] Cfr. Josemaría Escrivá, Camino, n. 780; Surco, n. 647; Forja, nn. 611, 639, 1051.