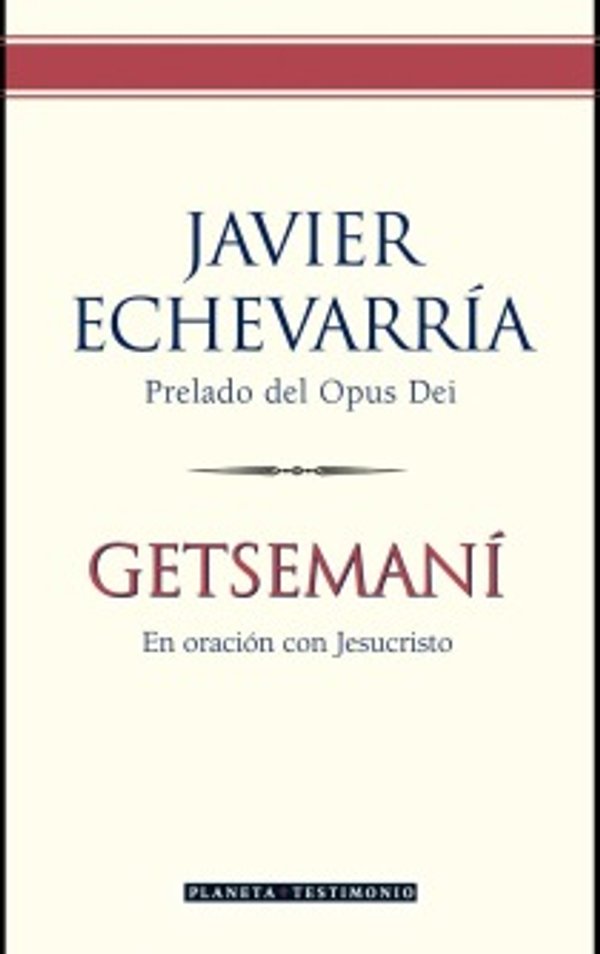Al sentirnos un personaje más en el Evangelio, como aconsejaba San Josemaría (1), detengámonos con sosiego en este pasaje, que nos muestra la fuerza divina del amor de Jesús a sus hermanos los hombres y, a la vez, hasta qué extremos asumió nuestra flaqueza y nuestra debilidad. Por eso, lo que haremos es sencillamente mirar a Jesús en Getsemaní y, en el trasfondo, a los Apóstoles. Cada detalle de esa noche memorable nos afecta: hemos de vernos en ese trance, para agradecer la bondad de Dios, para afrontar personalmente la Pasión y Muerte del Redentor y profundizar en este misterio. Así aprenderemos a amar y a rectificar nuestra vida. Vamos a proceder como Teresa de Jesús, que, al contemplar la vida de Cristo, hallábase mejor adonde le veía más «solo y afligido». «En especial —nos dice— me hallaba muy bien en la oración del Huerto. Allí era mi acompañarle. Pensaba en aquel sudor y aflicción que allí había tenido... Deseaba limpiarle aquel tan penoso sudor... Muchos años, las más noches antes que me durmiese, cuando para dormir me encomendaba a Dios, siempre pensaba un poco en este paso de la oración del Huerto... Y tengo para mí que por aquí ganó muy mucho mi alma, porque comencé a tener oración sin saber qué era...» (2).
Vaya por delante esta doctrina clara: todos podemos rezar; con más exactitud, todos debemos rezar, porque hemos venido al mundo para amar a Dios, alabarle, servirle y luego, en la otra vida —aquí estamos de paso—, gozarle eternamente. ¿Y qué es rezar? Sencillamente, hablar con Dios, mediante oraciones vocales o en la meditación. No cabe la excusa de que no sabemos o nos cansamos. Hablar con Dios, para aprender de Él, consiste en mirarle, en contarle nuestra vida —trabajo, alegrías, penas, cansancios, reacciones, tentaciones—; si le escuchamos, oiremos que nos sugiere: deja aquello, sé más cordial, trabaja mejor, sirve a los demás, no pienses mal de nadie, habla con sinceridad y con educación... No despreciemos el tesoro de la oración, porque se ama como se reza, y se reza como se ama. De seguro que, al contemplar al Maestro en Getsemaní, se abrirá paso en nuestra mente la necesidad de orar, también cuando no resulta fácil.
La «agonía» de Getsemaní, como llama San Lucas al trance que vivió Jesús en aquel evento salvífico, posee una fuerza extraordinaria de interrogación: «Jesús sufre, por cumplir la Voluntad del Padre... Y yo, que quiero también cumplir la Santísima Voluntad de Dios, siguiendo los pasos del Maestro, ¿podré quejarme, si encuentro por compañero de camino al sufrimiento?
»Constituirá una señal cierta de mi filiación, porque me trata como a su Divino Hijo. Y, entonces, como Él, podré gemir y llorar a solas en mi Getsemaní, pero, postrado en tierra, reconociendo mi nada, subirá hasta el Señor un grito salido de lo íntimo de mi alma: Pater mi, Abba, Pater,... fiat!» (3).
Dispongámonos a recorrer paso a paso y palabra por palabra esos relatos evangélicos, y a desagraviar por las deficiencias de los hombres que allí se hacen patentes. Metidos en el Evangelio entenderemos que Jesús nos convoca, como a los discípulos, a la oración y nos fijaremos en la actitud que tuvieron, con el deseo sincero de que no se repita de nuestra parte aquella falta de atención y de solicitud por quien tanto nos ama.
Éste es el misterio: la Redención se ha cumplido ya —semel pro semper: de una vez por todas y para siempre— en la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor; pero se va realizando en las almas cada día, día a día. Y los cristianos —hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, sanos y enfermos, intelectuales y trabajadores manuales, solteros y casados— somos apóstoles: pero no apóstoles dormidos sino bien despiertos, portadores de Cristo, para conocerle y darle a conocer.
(1) Cfr. San Josemaría Escrivá de Balaguer, Amigos de Dios, n. 222; Forja, n. 8.
(2) Santa Teresa de Jesús, Libro de la vida, 9, 4.
(3) San Josemaría, Via Crucis, I estación, punto 1.