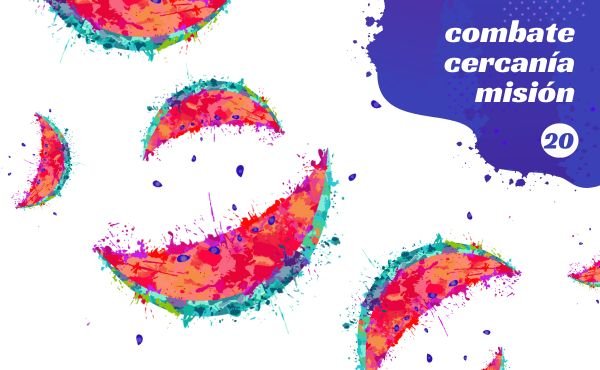Tendida sobre el suelo con una vela que apenas ilumina, la pobre mujer no consigue ocultar su contrariedad. Una y otra vez vuelven a su cabeza los mismos reproches, mientras busca con sus ojos cansados, cada vez con menos esperanza, por todos los rincones de su casa. Una de sus diez monedas de plata ha desaparecido; y, con ella, por lo menos un día entero de trabajo. Después de todo, tampoco es una tragedia, pero no se resigna a dar por perdidos esos ahorros, como si nada (cfr. Lc 15,8).
Hay pocas sensaciones tan desalentadoras como la de perder un objeto necesario en nuestra propia casa. Al inconveniente de la pérdida se suma la intuición de que, aunque no logramos verlo, el objeto debe estar muy cerca de nosotros. Algo así ocurre con esa plenitud del corazón que llamamos felicidad. De ordinario, cuando las cosas van bien, la felicidad es para nosotros como la moneda que está en su sitio, en la bolsa: no le prestamos especial atención. Pero en cuanto, por lo que sea, nos embarga la tristeza o se nos enfría el corazón, comenzamos a preguntarnos por dónde se nos perdió…
Dejarse encontrar por Dios
En medio de su búsqueda afanosa, la mujer percibe un pequeño destello de luz plateada que atraviesa por un segundo la habitación. Con un movimiento pausado, se incorpora y fija su mirada en la parte baja de una pequeña mesa. Mientras se acerca, cada vez con más seguridad, la moneda le devuelve la luz de la vela, y con ella también la alegría y la esperanza (cfr. Lc 15,8-9).
Esta parábola tan breve y cotidiana es sorprendente, entre otras cosas, por la interpretación que hace de ella el Señor. Jesús nos hace ver que esa moneda somos nosotros —cada uno, cada pecador—, y que es Dios y todos sus ángeles quienes se alegran cada vez que nos encuentran (cfr. Lc 15,10). La desproporción entre el valor de la moneda y la alegría de la mujer, que invita a sus vecinas a celebrar el episodio, quiere ilustrar precisamente hasta qué punto la misericordia de Dios supera todo parámetro humano. Pero, además, nos permite identificar la verdadera fuente de nuestra felicidad: dejarnos encontrar por Dios. La alegría más auténtica que podemos experimentar es la que llena el corazón del Señor y se desborda hacia nosotros cada vez que nos dejamos querer.
Podríamos pensar que, aun siendo todo esto muy bonito, es más sencillo alegrarse cuando tenemos éxito o cuando les va bien a las personas que queremos. La alegría es, después de todo, un sentimiento que acompaña la posesión de un bien[1]. Sin embargo, escribe san Josemaría, «la alegría que debes tener no es esa que podríamos llamar fisiológica, de animal sano, sino otra sobrenatural, que procede de abandonar todo y abandonarte en los brazos amorosos de nuestro Padre-Dios»[2]. Esa es la fuente más profunda de nuestra alegría, que no consiste tanto en la posesión de unos bienes concretos como en una disposición del corazón: la alegría de los hijos de Dios. «Tenemos, podemos tener siempre, “una esperanza que no defrauda”, no por una seguridad en nosotros mismos ni en nada de este mundo, sino “porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado” (Rm 5,5)»[3].
Es muy lógico, por supuesto, que deseemos, para nosotros y para los demás, éxito y salud. Lo hacemos constantemente, ya solo por el hecho de dar los buenos días o de desear buena suerte ante un reto o contratiempo. Además, desde una perspectiva de fe, disfrutar de las cosas buenas es un modo de ser agradecidos con Dios, que en su providencia siempre está cuidándonos con delicadeza. Todas las cosas buenas de la vida pueden llevarnos a exclamar como Tobías: «Bendito eres, porque me has alegrado y no ha sucedido lo que temía, sino que has obrado con nosotros según tu gran misericordia» (Tb 8,16). Incluso nos llevarán a compartir nuestra felicidad, porque cada vez que nos va bien y que, por eso mismo, sentimos una sana alegría de vivir, podemos oír en nuestro interior esas sabias palabras que san Pablo atribuye al mismo Jesús: «Hay más dicha en dar que en recibir» (Hch 20,35). Nuestros ratos de oración pueden ser momentos para preguntarnos cómo compartir esos bienes y esa alegría con los demás. Así, también los momentos de bonanza nos llevarán a Dios.
Con todo, sabemos que no fuimos creados para una alegría con fecha de caducidad. Lo que nuestro corazón desea más profundamente no es que vaya todo bien aquí en la tierra, sino que «nos vaya bien» en el cielo: que podamos amar a Dios eternamente, con tanta gente querida. Y esta es una perspectiva que podemos perder fácilmente de vista si no somos finos en nuestra relación con Dios; nos deslizaríamos entonces hacia una piedad o una fe mundanizada. Por eso es un ejercicio interesante preguntarse de vez en cuando qué tipo de intenciones prevalecen en nuestra oración. A Dios, que es nuestro Padre, podemos pedirle lo que queramos. Pero ¿a qué damos más importancia? ¿Al éxito laboral y a la salud, o a acercarnos más a Dios y llevar a los demás hacia él? ¿Qué nos lleva a rezar más: la perspectiva de un futuro sin preocupaciones económicas, o la conversión de un amigo o de un pariente? ¿Me preocupa más la comida y el vestido o el reino de Dios y su justicia (cfr. Mt 6,36)?
Alegremente triste
«¿Por qué nos entristecemos los hombres?», se preguntaba una vez san Josemaría. «Porque la vida en la tierra no se desarrolla como nosotros personalmente esperábamos, porque surgen obstáculos que impiden o dificultan seguir adelante en la satisfacción de lo que pretendemos»[4]. Y en esto sufren juntos malos y buenos, explica San Agustín: «sufren juntos no porque juntamente lleven una vida depravada, sino porque juntos aman la vida presente»[5]. Se trata de una tristeza natural, que revela amor a la vida, y que puede ser una ocasión de conversión, de redimensionamiento de las cosas. Si, en cambio, más allá de la decepción inicial, esa tristeza tiende a echar raíces en nuestro corazón, será quizá porque habíamos endiosado los bienes que hemos perdido, o porque buscábamos la alegría en cosas demasiado efímeras. Por eso a veces el dolor nos puede abrir una puerta para desear con más fuerza la felicidad del Cielo, donde Dios «nos encontrará» ya para siempre. Es la promesa que esconde la consoladora bienaventuranza de Jesús: «Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados» (Mt 5,4).
Pero también es posible experimentar de vez en cuando un tipo de aflicción que se debe a nuestra condición temporal —los altos y los bajos de la vida— y a la incertidumbre que la acompaña. El velo de misterio que nos esconde en ocasiones el sentido último de los acontecimientos nos puede llevar quizá a un estado de tristeza más general o indefinido, sobre todo si uno posee un temperamento melancólico. Por algo una de las oraciones marianas de mayor tradición describe este mundo como un «valle de lágrimas»[6].
Esos momentos de dolor genuino no deben inquietarnos demasiado, porque con frecuencia ponen de manifiesto un modo profundo de sentir que nos ayuda a adentrarnos en los interrogantes del mundo y en los misterios del alma humana. Lo importante es que esa tristeza no nos lleve a la soledad ni a perder la confianza en Dios. Por eso nuestro Padre se preguntaba en una ocasión: «¿Y si la Cruz fuera el tedio, la tristeza? —Yo te digo, Señor, que, contigo, estaría alegremente triste»[7]. Se puede sufrir y, al mismo tiempo, seguir confiando en Dios, aceptando su voluntad, aunque nos parezca misteriosa. ¿Cómo no acordarse, por ejemplo, ante la muerte repentina de un ser querido, de las lágrimas tan humanas derramadas por Cristo por la muerte de su buen amigo Lázaro? Sin embargo, precisamente en ese momento de dolor, Jesús da un testimonio fuerte de su relación con el Padre: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado; yo sé que tú me escuchas siempre» (Jn 11,41-42).
«Mi alma está triste hasta la muerte» (Mt 26,38). Es difícil imaginar qué pensamientos invadieron a los apóstoles al escuchar esas palabras de Jesús en el huerto de los Olivos, pero lo es más aún asomarse al interior de su alma humana. Es un misterio el hecho de que Jesús, aun teniendo en todo momento plena conciencia de su divinidad, pudiese pasar por un trance de tanta tristeza y amargura. Sin embargo, sabemos cómo termina su oración: «No se haga como yo quiero, sino como quieres tú» (Mt 26,38). Hacer la voluntad de Dios, aceptar sus planes, no es siempre sencillo. A veces, ante una situación incierta o una decisión difícil, podemos sentir como Jesús una cierta tristeza; y, al mismo tiempo, poseer más honda en el alma, bajo esa capa de niebla, la alegría de sabernos hijos de Dios. Como dice el salmista, «Estando contigo, nada deseo en la tierra» (Sal 73,25).
«No todo dolor ni toda renuncia originan tristeza, especialmente cuando se asumen con amor y por amor»[8]. Para quien busca verdaderamente al Señor, «es muy distinto el sabor de las tristezas, de las penas, de las aflicciones: desaparecen en cuanto se acepta de veras la Voluntad de Dios, en cuanto se cumplen con gusto sus designios, como hijos fieles, aunque los nervios den la impresión de romperse y el suplicio parezca insoportable»[9]. Después de la Cruz, cuando aceptamos la voluntad de Dios, siempre nos espera la alegría de la resurrección. Oiremos a Jesús que nos dice al oído: «Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría» (Jn 16,20).
Organizar una fiesta
Con la moneda ya en sus manos, la mujer sale corriendo de su casa para dar la buena noticia. Busca a vecinas y amigas con quienes compartir su alegría y contarles cómo lo ha conseguido. «¡Alegraos conmigo!, he encontrado la moneda que se me había perdido» (Lc 15,9).
La alegría tiene una lógica expansiva: se dirige toda ella hacia la celebración. Por eso es lógico que queramos compartir el sentimiento de paz que nos habita: el de sabernos amados —encontrados— por Dios. Precisamente gran parte de nuestro apostolado consiste en contagiar nuestra alegría serena a los corazones de quienes están atribulados y sin esperanza, para que quieran participar de la fiesta de Dios (cfr. Mt 22,4). De ahí que san Josemaría describiera la vocación a la Obra y la de todos los cristianos como una invitación a ser «sembradores de paz y de alegría». El apostolado cristiano, decía en una ocasión, «no es un programa político, ni una alternativa cultural: supone la difusión del bien, el contagio del deseo de amar, una siembra concreta de paz y de alegría»[10].
Hay un tipo de celebración que es superficial, porque pone su acento en las experiencias individuales más que en el encuentro entre las personas, en la búsqueda de sí mismo más que en la comunión[11]. En su sencillez, la parábola de esta mujer nos redirige hacia la esencia de la fiesta: la alegría compartida. Es bonito pensar que la celebración que organiza la mujer para comunicar su alegría la paga con la misma moneda que ha encontrado poco antes. Asoma así un nivel adicional de esa lógica divina, tan poco calculadora: donde nuestra mirada pensaría en el ahorro, Dios nos habla de no reparar en gastos (cfr. Lc 15,22-23).
Cada uno de nosotros, recordémoslo, es esa moneda. Si él ha venido a buscarnos es para llegar, a través de nuestra entrega, a muchos más hombres y mujeres en su profunda sed de felicidad. Para eso, necesitamos dejarnos gastar como la dracma, sabiendo que en el amor de Dios tenemos una riqueza que nadie nos puede quitar: «¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada?» (Rm 8,35).
* * *
«¡Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en cualquier tribulación nuestra hasta el punto de poder consolar nosotros a los demás en cualquier lucha, mediante el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios!» (2Co 1,3-4). Precisamente porque en todo momento somos consolados por Dios, portadores de heridas y de inseguridades, «afligidos, pero siempre alegres» (2Co 6,10), el Señor nos envía también a consolar a todos los que nos encontramos en nuestro camino. «Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo»[12]. Por eso, los «hogares luminosos y alegres»[13], como san Josemaría visualizaba nuestras familias y los centros de la Obra, lo serán no tanto por su perfección externa como por ser lugares donde se celebra la misericordia de Dios y que, por eso, irradian una profunda felicidad. «Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta» (Lc 15,10).
[1] F. Ocáriz, Carta pastoral, 10-03-2025.
[2] San Josemaría, Camino, n. 659.
[3] F. Ocáriz, Carta pastoral, 10-03-2025, n. 4.
[4] San Josemaría, Amigos de Dios, n. 108.
[5] San Agustín, La ciudad de Dios, I, IX, n. 3.
[6] Salve Regina.
[7] San Josemaría, Forja, n. 252.
[8] F. Ocáriz, Carta pastoral, 10-03-2025, n. 1.
[9] San Josemaría, Amigos de Dios, n. 311.
[10] San Josemaría, Es Cristo que pasa, n. 124.
[11] Cfr. J. Pieper, Una teoría de la fiesta, Madrid, Rialp 2023.
[12] Constitución pastoral Gaudium et Spes, n. 1.
[13] San Josemaría, Carta 29, nn. 57 ss; Es Cristo que pasa, nn. 22, 27ss.