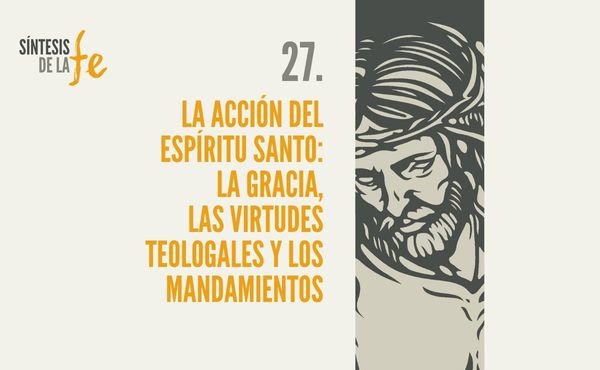Sumario
• La gracia santificante
• Las virtudes teologales
• La virtud de la fe
• La virtud de la esperanza
• La virtud de la caridad
• Los dones del Espíritu Santo
• Los mandamientos de la ley de Dios
• Bibliografía
Anteriormente se ha tratado de la misión del Espíritu Santo y de su acción en la Iglesia. Ahora se considera la acción del Espíritu Santo en la vida cristiana y en el camino del cristiano hacia la santidad.
La gracia santificante
Se puede decir que la vida cristiana es la vida del hombre como hijo de Dios en Cristo por medio del Espíritu Santo. Con el Bautismo el hombre es liberado del pecado y recibe una auténtica participación de la naturaleza divina[1]. ¿Qué quiere decir participación en la naturaleza divina? Se puede entender, siempre dentro de los límites de nuestro conocimiento actual, considerando que el Padre comunica enteramente su naturaleza al Hijo y al Espíritu Santo, pero no puede crear otros dioses ni otras personas a las que comunicar enteramente su misma naturaleza. Pero en cambio puede y ha querido crear otras personas para comunicarles “parcialmente”, en “parte”, la naturaleza divina, su bondad y su felicidad; por eso se habla de “participación”. Esa participación es la gracia santificante, que hace al hombre hijo de Dios.
La santidad cristiana se radica por tanto en la donación de Dios Trino al hombre. El hombre queda incluido por la gracia en la dinámica íntima de la vida divina, en la que cada Persona divina posee la misma naturaleza, pero de un modo diferente, diferencia que hace distintas entre sí a las Personas divinas. Por eso, la relación del cristiano con cada una de las Personas divinas es diferente: el Padre nos adopta como hijos, por lo que el Hijo es el modelo con el que nos identificamos y nuestra “puerta” de entrada en la Trinidad, siendo el Espíritu Santo, vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, la “la luz y la fuerza” que nos impulsa a la identificación con Cristo para vivir con Él para la gloria del Padre cumpliendo en todo su voluntad[2].
La gracia santificante es por tanto mucho más que una ayuda de Dios para hacer obras buenas. Es un nuevo principio vital, una elevación de nuestra naturaleza, casi como una segunda naturaleza, principio radical de un nuevo tipo de vida: la vida de los hijos de Dios en Cristo por medio del Espíritu Santo. Hay otra clase de gracia, llamada gracia actual, que sí es una ayuda divina puntual para realizar una determinada obra buena.
Las virtudes teologales
Como la naturaleza humana tiene unas facultades que nos permiten vivir como hombres, que son la inteligencia, la voluntad, los sentidos externos e internos y los apetitos sensibles, la vida divina hecha posible por la gracia santificante requiere unas facultades o, más exactamente, la elevación de nuestras facultades para que puedan ser principios de los actos propios de la vida divina de la que participamos. La elevación de las facultades humanas se realiza mediante unos hábitos infundidos con la gracia santificante, que son las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad.
El Compendio del Catecismo de la Iglesia católica dice que «las virtudes teologales son las que tienen como origen, motivo y objeto inmediato a Dios mismo. Infusas en el hombre con la gracia santificante, nos hacen capaces de vivir en relación con la Santísima Trinidad, y fundamentan y animan la acción moral del cristiano, vivificando las virtudes humanas. Son la garantía de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano»[3].
Esta breve descripción contiene los elementos fundamentales. Son virtudes dadas por Dios, junto con la gracia santificante; tienen por objeto al mismo Dios, permitiéndonos conocerlo como Dios Uno y Trino, desearlo y amarlo; e informan las virtudes éticas humanas, haciendo que éstas puedan regular el uso de los bienes humanos de modo adecuado a la vida y a la condición de los hijos de Dios, y no solo al bien puramente humano.
La virtud de la fe
«La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado, y que la Iglesia nos propone creer, dado que Dios es la Verdad misma. Por la fe, el hombre se abandona libremente a Dios; por ello, el que cree trata de conocer y hacer la voluntad de Dios, ya que “la fe actúa por la caridad” (Ga 5,6)»[4].
La fe es el conocimiento que guía toda la vida de los hijos de Dios. Sin la fe no es posible vivir como hijos de Dios, de forma semejante a como, sin conocimiento intelectual, no se podría vivir la vida humana. La fe consiste en una firme adhesión, hecha posible por la gracia, a todas las verdades que Dios nos ha revelado, a todo lo que Dios nos ha dicho de Sí mismo y de su designio salvador para los hombres y para el mundo, no porque esas verdades sean evidentes o plenamente comprensibles para nosotros, sino porque han sido reveladas por Dios, Sabiduría suprema y suma Verdad. Por la fe participamos en el conocimiento que Dios tiene de Sí y del mundo, y ese conocimiento participado es la regla suprema de la vida cristiana.
Pero la fe no es solo un conjunto de conocimientos que se tienen por verdaderos. Como lo que se cree es que Dios es creador y salvador nuestro, la fe presupone una plena apertura del alma a la acción salvífica de Dios en Cristo, un acto de confianza y de entrega a la acción de Dios en nosotros. Por ser la fe la aceptación de la salvación que Dios obra en nosotros, San Pablo enseña que somos justificados por la fe, es decir, que no hay otra salvación que la que Dios nos da en Cristo, y que después del pecado original no hay otro modo de ser justos ante Dios que abrirnos a la acción con la que Dios nos hace justos mediante Cristo. Ningún hombre puede justificarse a sí mismo. Por eso la Iglesia enseña que «la fe es el principio de la humana salvación, el fundamento y raíz de toda justificación; sin ella es imposible agradar a Dios y llegar al consorcio de sus hijos; y se dice que somos justificados gratuitamente, porque nada de aquello que precede a la justificación, sea la fe, sean las obras, merece la gracia misma de la justificación; porque si es gracia, ya no es por las obras; de otro modo (como dice el mismo Apóstol) la gracia ya no es gracia»[5].
La gracia y la fe no son producidas por nuestras buenas obras, pero una vez que se han recibido la gracia y la fe, es necesario para salvarse vivir como hijos de Dios y evitar las obras incompatibles con la vida de la gracia.
Quien consciente y deliberadamente no acepta la revelación de Dios comete el pecado de infidelidad. El cristiano que abandona la fe peca de apostasía, y el que cambia o deforma las verdades reveladas comete el pecado de herejía.
La virtud de la esperanza
«La esperanza es la virtud teologal por la que deseamos y esperamos de Dios la vida eterna como nuestra felicidad, confiando en las promesas de Cristo, y apoyándonos en la ayuda de la gracia del Espíritu Santo para merecerla y perseverar hasta el fin de nuestra vida terrena»[6].
La virtud de la esperanza transforma y eleva nuestros deseos más profundos, haciendo que la bienaventuranza prometida por Dios sea el objeto último de nuestros deseos, el Bien Sumo querido por sí mismo y en razón del cual se quiere todo lo demás. La esperanza nos permite dar a todos los bienes y actividades humanas su verdadero valor, que es el que tienen en orden a la bienaventuranza.
Como la bienaventuranza solo se puede obtener por la gracia y la ayuda de Dios, la virtud de la esperanza comprende la confianza en que Dios nos dará siempre la ayuda necesaria para salvarnos, perdonando nuestros pecados cuando le pidamos perdón, dándonos fortaleza para superar las pruebas y peligros, y acompañándonos siempre con su omnipotencia misericordiosa.
Peca de desesperación quien se desanima a la vista de sus pecados o de las dificultades de la vida, desconfiando de la bondad y misericordia de Dios y de su poder salvífico, como si todo dependiera de nuestras fuerzas humanas. Peca en cambio de presunción quien piensa que bastan sus fuerzas y sus méritos humanos para salvarse, o quien piensa que su salvación está asegurada por su raza, por el hecho de ser católico o de estar bautizado, o por otras razones, y por ello descuida los medios de salvación establecidos por Dios y ofrecidos por la Iglesia.
La virtud de la caridad
«La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. Jesús hace de ella el mandamiento nuevo, la plenitud de la Ley. Ella es “el vínculo de la perfección” (Col 3,14) y el fundamento de las demás virtudes, a las que anima, inspira y ordena: sin ella “no soy nada” y “nada me aprovecha” (1 Co 13,2-3)»[7].
La caridad consiste ante todo en amar a Dios, como Bien Sumo, sobre todas las cosas. Es un amor de amistad, que nos une a Él. En cuanto amor de amistad comporta una cierta reciprocidad: amamos a Dios y nos sabemos amados por Él, o bien lo amamos como respuesta al amor con que nos ama. Al Espíritu Santo se le llama Caridad Increada, y la caridad creada (la nuestra) es el principal efecto de su acción en nuestra alma. De algún modo mediante la virtud de la caridad amamos a Dios con un amor divino, con el amor que el Espíritu Santo pone en nuestra alma. La caridad nos impulsa a conocer a Dios, a vivir para cumplir su voluntad con plena disponibilidad, como hizo Cristo[8], a amar al prójimo por amor de Dios, es decir, a amar a los demás como Dios les ama, y a tratar las cosas de acuerdo al valor que tienen según el designio de Dios.
Es además forma, motor y raíz de todas las virtudes morales, porque las refiere a Dios como Bien Sumo, constituye su motivación última (por amor de Dios se practica la justicia, la generosidad, la castidad, etc.) y hace que la práctica de las virtudes morales nos una a Dios. Por eso dice San Agustín que de alguna manera las virtudes morales cristianas son como formas del amor a Dios[9].
La caridad es la esencia de la santidad cristiana, el vínculo de la perfección, y determina el grado de santidad de cada uno: tanta es la santidad cuanta es la caridad.
Todo pecado grave comporta la pérdida de la caridad, de la unión de amistad con Dios. Son pecados específicos contra la caridad hacia Dios el odio a Dios y la tibieza; contra la caridad hacia sí mismo, el descuido de la propia vida espiritual, exponerse a graves peligros para el alma o para el cuerpo, el suicidio y el egoísmo en cuanto amor desordenado a sí mismo; contra la caridad hacia los demás, el odio y la discordia, el escándalo, negar la ayuda espiritual o material que es posible dar al prójimo, la cooperación voluntaria con los pecados del prójimo.
Los dones del Espíritu Santo
La acción del Espíritu Santo en el alma del cristiano, además de dar la gracia santificante y las virtudes teologales, comunica inspiraciones y gracias actuales, y tiene una manifestación específica en lo que la Iglesia llama dones del Espíritu Santo, que son «disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo»[10]. La Iglesia enseña que esos dones son siete: «sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David (Cf. Is 11,1-2). Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas»[11], aunque naturalmente no se pretende clasificar o reducir a esos siete dones la amplísima y pluriforme acción del Espíritu Santo en las almas. La Iglesia habla también de los frutos que produce la acción del Espíritu en las almas: «Los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera doce: “caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad” (Gal 5,22-23, vulg.)»[12].
Los mandamientos de la ley de Dios
El Señor dijo: «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos»[13]. El joven rico le preguntó: ¿cuáles mandamientos? «Jesús le respondió: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo»[14]. El Señor se refiere al Decálogo, a las diez Palabras del Antiguo Testamento[15], que contienen como un resumen de los principales elementos de la ley moral natural. El Señor mismo atribuye a estas diez Palabras un origen divino, distinguiéndolas de los preceptos meramente humanos[16], y la Iglesia sigue el orden de estos diez mandamientos para exponer en la catequesis la moral cristiana, añadiendo naturalmente algunas enseñanzas específicas del Nuevo Testamento.
El Decálogo contiene un conjunto de deberes graves[17], pero es también y sobre todo una instrucción, una enseñanza acerca del modo de vivir que es coherente con la Alianza entre Dios y el pueblo elegido. La exposición del Decálogo que hace la Iglesia es una enseñanza acerca del estilo de vida que es congruente con la caridad, con la amistad entre Dios y el hombre. Esta enseñanza constituye un válido instrumento para la formación moral de los más jóvenes o de los menos instruidos, y es para todos una guía externa necesaria para superar los momentos de oscuridad interior que todos podemos atravesar alguna vez en la vida, porque generalmente la luz interior de la gracia ya permite distinguir lo bueno de lo malo. El Decálogo, visto a la luz del Nuevo Testamento y en su conexión con la caridad, es como un conjunto de señales que nos indican el camino que lleva a la salvación.
Ángel Rodríguez Luño
Bibliografía
— Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 1996-2005, 1810-1832, 2052-2074.
— Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 422-425, 384-390, 434-441.
— Francisco, Catequesis sobre los diez Mandamientos.
[1] Cf. 2 Pe 1,4.
[2] Jn 6,38: «Porque he bajado del Cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad de Aquel que me ha enviado». Cf. también Jn, 4,34; 5,30
[3] Compendio, n. 384.
[4] Compendio, n. 386.
[5] Concilio de Trento, Decreto sobre la justificación, cap. 8: Dz-Hü 1532.
[6] Compendio, n. 387.
[7] Compendio, n. 388.
[8] «Jesús les dijo: Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra» (Jn 4, 34).
[9] «Puesto que la virtud nos conduce a la verdadera felicidad, yo afirmaría que la virtud no es otra que es el supremo amor de Dios. Y el hecho de decir que la virtud es cuadripartita, se dice, como yo lo entiendo, en consideración de la variedad de disposiciones que el mismo amor asume. Estas cuatro famosas virtudes, cuya fuerza quiera el cielo que sean en todas las almas como sus nombres están en sus bocas, no titubearía en definirlas también así: la templanza es el amor que totalmente se da a lo que se ama ; la fortaleza es el amor que todo lo soporta por lo que se ama ; la justicia es el amor que sirve exclusivamente a lo que se ama y que, a causa de esto, domina con rectitud ; finalmente, la prudencia es el amor que distingue con sagacidad lo que es útil de lo que es prejudicial. Este amor, hemos dicho, no es amor de un objeto cualquiera, sino amor de Dios; es decir, del Sumo Bien, Suma Sabiduría y Suma Paz. Por esta razón, precisando algo más las definiciones, se puede decir que la templanza es el amor que se conserva íntegro e incorruptible para Dios; la fortaleza es el amor que todo lo sufre sin pena, con la vista fija en Dios; la justicia es el amor que no sirve más que a Dios, y por esto ejerce señorío, conforme a la razón, sobre todo lo inferior al hombre; la prudencia, en fin, es el amor que sabe discernir lo que es útil para ir a Dios de lo que puede alejarle de Él» (San Agustín, De moribus ecclesiae, I, 15, 25: NBA 13/1, 53).
[10] Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1830.
[11] Ibíd., n. 1831.
[12] Ibíd., n. 1832.
[13] Jn 14,15.
[14] Mt 19,18-19.
[15] Cf. Ex 20,2-17 y Dt 5,6-21.
[16] «Así habéis anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me dan culto, mientras enseñan doctrinas que son preceptos humanos» (Mt 15,7-9).
[17] «Los diez mandamientos, por expresar los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su prójimo, revelan en su contenido primordial obligaciones graves. Son básicamente inmutables y su obligación vale siempre y en todas partes. Nadie podría dispensar de ellos. Los diez mandamientos están grabados por Dios en el corazón del ser humano» (Catecismo, n. 2072).