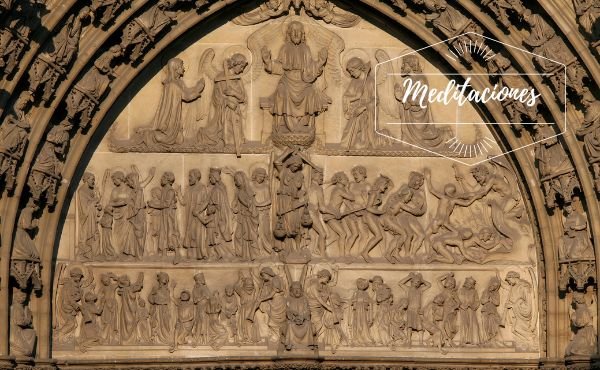«NO JUZGUÉIS, para que no seáis juzgados. Porque seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la medida que uséis, la usarán con vosotros» (Mt 7,1). Son palabras de Jesús con las cuales nos pone en guardia frente a la tentación de erigirnos como dioses para los demás, con potestad de juzgar su conducta, e incluso caer en la murmuración. Si el Señor vino a renovar nuestro corazón, la mirada con la cual consideramos a los demás es un terreno privilegiado de conversión. Jesús nos aconseja reconducir la mirada a nosotros mismos, antes de que surjan consideraciones sobre los demás.
Santo Tomás de Aquino explica que estos juicios surgen habitualmente de un corazón que sospecha con temeridad de los demás. Determina tres motivos por los que se pueden hacer esos juicios: porque el corazón está inundado de cosas malas y por ello fácilmente piensa mal de los demás; porque no guarda un afecto purificado hacia una persona concreta, por lo que tiende a pensar mal ante cualquier ligero indicio; o porque algunas experiencias negativas le le han hecho demasiado susceptible1. En ninguno de esos casos se trata de una actitud generosa hacia el prójimo, por lo que no serán una fuente de felicidad ni propia ni ajena.
Cualquier visión humana sobre los demás será siempre limitada: solo Dios conoce los corazones y puede valorar las verdaderas circunstancias de lo que sucede. Él es siempre comprensivo y siempre está dispuesto a perdonar. «Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo?» (Sn 4,12), escribe el apóstol Santiago a las primeras comunidades cristianas. Cuando nos dejamos llevar por esta actitud nos hacemos acusadores en lugar de defensores. Pero si procuramos tener un corazón en sintonía con el de Jesús, miraremos las virtudes e imperfecciones de los demás con el mismo amor y con la misma misericordia con que él ama las nuestras.
«¿POR QUÉ te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo?». La experiencia de nuestros propios errores, considerada junto a Dios, nos debe llevar a ser comprensivos con los de los demás. No se trata simplemente de pasar por alto sus defectos. De hecho, alguna vez podremos ofrecer nuestra ayuda para cambiar o mejorar a través de la corrección fraterna. Pero este cambio, por un lado, no se consigue de un día para otro; y, por otro lado, muchas veces se puede tratar de su propia manera de ser, que no supone un obstáculo relevante en su camino de santidad. Saber que también nosotros tenemos defectos o rasgos personales que pueden no agradar a todos nos lleva a mirar con comprensión a las demás personas. «Más que en “dar”, la caridad está en “comprender” –escribe san Josemaría–. Por eso busca una excusa para tu prójimo –las hay siempre–, si tienes el deber de juzgar»2.
«Si no somos capaces de ver nuestros defectos, tenderemos siempre a exagerar los de los demás. En cambio, si reconocemos nuestros errores y nuestras miserias, se abre para nosotros la puerta de la misericordia»3. La mirada de Dios no se centra solamente en nuestros errores, sino en todo lo que puede sacar de nuestros deseos por hacer el bien: él siempre salva a la persona, mucho más si somos sus hijos. Y es en la oración donde podemos cultivar esa mirada. «El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca» (Lc 6, 45). Si hacemos crecer un corazón puro, sin dobleces ni murmuración, sabremos ver lo bueno de los demás y no dar una importancia desmedida a lo malo. San Josemaría escribía sus propósitos en una ocasión: «1/ Antes de comenzar una conversación o de hacer una visita, elevaré el corazón a Dios. 2/ No porfiaré, aunque esté cargado de razón. Solamente, si es de gloria de Dios, diré mi opinión, pero sin porfiar. 3/ No haré crítica negativa: cuando no pueda alabar, me callaré»4.
LA VIDA del cristiano se nutre y encuentra su realización en la relación personal con Dios y con los demás. La sustancia de ese trato es la caridad: allí surge la amistad, la vida familiar, las estructuras sociales y todas las relaciones «Para la Iglesia –aleccionada por el Evangelio–, la caridad es todo porque, como enseña san Juan (cfr. 1 Jn 4,8.16) (…) todo proviene de la caridad de Dios, todo adquiere forma por ella, y a ella tiende todo. La caridad es el don más grande que Dios ha dado a los hombres, es su promesa y nuestra esperanza»5.
Poco antes de su pasión, Jesús quiso dejar un mandamiento nuevo: «Que os améis unos a otros. Como yo os he amado, amaos también unos a otros» (Jn 13,34). Y, acto seguido, para que tuviéramos una imagen de ese camino de felicidad, demostró ese amor con obras, al lavar los pies de sus discípulos. «Sabemos bien que encontrar a Dios, amar a Dios, es inseparable de amar, de servir, a los demás; que los dos preceptos de la caridad son inseparables»6.
Los cristianos hemos sido precedidos por tantos santos y santas que se entregaron a la caridad, también en la vida ordinaria: lo vemos en «los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo»7. Las obras de misericordia espirituales ofrecen una actitud que se antepone a la tendencia a juzgar: enseñar, aconsejar, corregir, perdonar, consolar… Santa María es la primera que nos trata de esta manera y, como buena Madre, nos puede ayudar a querer igual a las personas que están más cerca de nosotros.
1 Cfr. santo Tomás de Aquino, Suma de teología, II-II, q. 60, a. 3.
2 San Josemaría, Camino, n. 463.
3 Francisco, Audiencia, 27-II-2022.
4 San Josemaría, Apuntes íntimos, n. 399, 18-XI-1931.
5 Benedicto XVI, Caritas in veritate, n.2.
6 Fernando Ocáriz, Carta pastoral, 19-III-22, n.9.
7 Francisco, Gaudete et exsultate, n. 7.